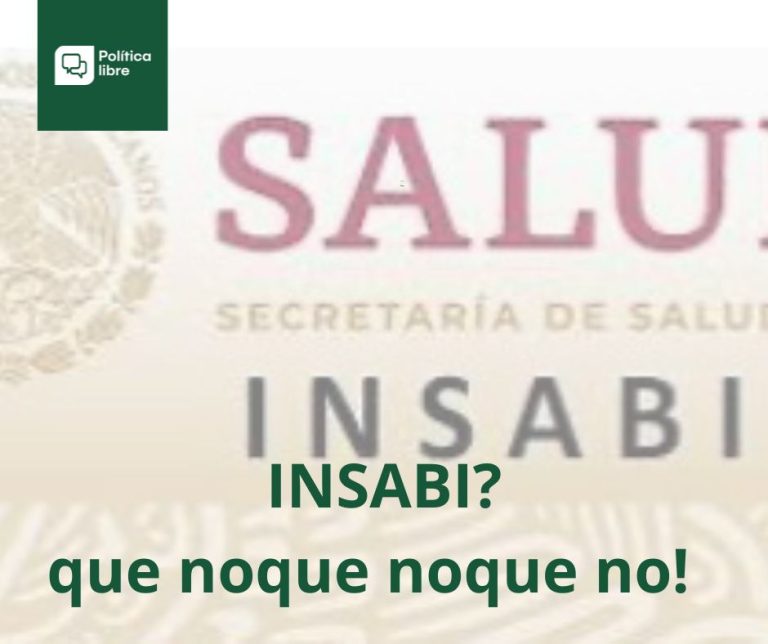Crónica de un país que se quedó sin maíz, pero con hambre de justicia
Por Amaury Sánchez
Dicen que el maíz es más mexicano que el nopal, pero hoy ni el uno ni el otro crecen con gusto. En los surcos del campo, donde antes se oían los rezos a Tláloc y el rumor de los machetes, ahora solo se escucha el silencio de las parcelas vacías y el quejido de quienes alguna vez sembraron esperanza y hoy cosechan deudas. Lo que antes era un alimento sagrado, hoy es el termómetro de un país que se está quedando sin soberanía, sin campo y —peor aún— sin tortilla barata.
La historia no empezó ayer, ni siquiera cuando algún funcionario con traje de lino y sonrisa de exportación decidió que abrir las fronteras al maíz extranjero era una genialidad moderna. No, esto viene desde el día en que al campesino lo convencieron de que la globalización era la nueva Virgen de Guadalupe y que el libre mercado traería bendiciones a raudales. Veintitantos años después, el milagro no llegó. El maíz gringo, subsidiado hasta las mazorcas, cruzó la frontera con la facilidad de un turista en Cancún, mientras el maíz mexicano se quedó mirando cómo su precio se desplomaba y sus dueños tenían que empeñar el arado para comprar el fertilizante.
El campo, que alguna vez fue orgullo y sustento, se volvió un paisaje de abandono. Los hijos del maíz ahora venden celulares en la ciudad o manejan mototaxis en pueblos donde ya nadie siembra porque “no sale”. La tortilla, antes pan del pueblo, ahora se cotiza como si fuera artículo de lujo. La paradoja es dolorosa: el productor gana menos, el consumidor paga más y en medio, un puñado de intermediarios sonríe contando billetes con manos enharinadas.
El precio del maíz no lo dicta el campesino ni el tendero de barrio, sino los grandes señores del molino, que desde sus oficinas climatizadas deciden cuánto costará desayunar, comer y cenar en la mesa mexicana. Esos señores —que no conocen una milpa más allá de los comerciales— compran barato y venden caro, como si la tortilla fuera un diamante africano. Así, el maíz se volvió mercancía, la tortilla un negocio y el campesino, una nota al pie de página.
A los gobiernos se les ocurrió que el remedio eran los programas con nombres tan largos como sus resultados cortos. Que si el precio de garantía, que si el apoyo al campo, que si la tecnificación agrícola. Bonitas palabras, sí, pero en los hechos el campesino sigue igual: pagando caro por el fertilizante, rezando por la lluvia y vendiendo su cosecha a precio de burla. El campo mexicano parece un enfermo al que le recetan vitaminas cada seis años, pero nadie se atreve a curarle la herida.
Mientras tanto, en los templos del consumo, el ciudadano urbano se queja del precio de la tortilla sin imaginar que detrás de esa moneda hay un país entero desangrándose. Cada peso que sube el kilo es un puñal más en el costal del pueblo. Pero eso sí, los noticieros celebran cuando baja un centavo, como si fuera hazaña patriótica.
El maíz, ese humilde grano que nos dio identidad, hoy sirve para medir la desigualdad. En los bolsillos del campesino, representa el sudor que no se paga; en las mesas de la ciudad, simboliza el gasto que no alcanza. Y en las cuentas bancarias de unos pocos, es el oro amarillo que se multiplica sin sembrar una sola semilla.
Hay quienes dicen que la solución está en el progreso, en modernizar el campo, en llenarlo de maquinaria, drones y semillas milagrosas que prometen más rendimiento. Otros, más desconfiados, temen que en esa promesa se esconda un nuevo colonialismo disfrazado de biotecnología. Porque detrás del maíz “mejorado” hay patentes, y detrás de las patentes, corporaciones que quieren registrar hasta la receta de la masa.
El debate sobre el maíz transgénico es un pleito entre la ciencia y la conciencia. Sus defensores aseguran que salvará la producción nacional, mientras sus detractores advierten que contaminará nuestras semillas originarias. Entre tanto argumento, el campesino de a pie sigue sin crédito, sin riego y sin esperanza. Es como discutir de platillos gourmet frente a quien no tiene para un taco.
La otra cara del drama se vive en los mercados globales. El precio del maíz se mueve al ritmo de las guerras lejanas, de los barcos varados y de los caprichos del dólar. Cuando un misil cae en Europa, sube el costo del pollo en México; cuando el clima se calienta en Kansas, se encarece el huevo en Zacatecas. Somos un país que depende del maíz de otros y del humor del clima ajeno. Hemos cambiado la soberanía por la importación y la lluvia por las divisas.
Y si el cielo no ayuda, tampoco la tierra. La sequía es ahora un inquilino permanente. Los ríos se secan, las presas se agrietan, y las parcelas parecen desiertos. No hay agua ni para los santos, y los campesinos miran al cielo con la misma desesperanza con que miran los precios del mercado. El cambio climático, esa amenaza invisible, ya no es teoría: es la realidad que marchita el maíz y la fe.
El campo se vacía y la ciudad se llena. Los hijos de los sembradores se vuelven migrantes, obreros o taxistas. Dejan atrás las milpas y los recuerdos, y llegan a un mundo donde el maíz se compra en bolsas al vacío. Y así, poco a poco, el país que inventó la tortilla empieza a olvidarse del sabor del nixtamal.
El problema del maíz no es solo económico: es cultural, político y moral. Habla de un país que se acostumbró a depender, que dejó de mirar a la tierra como madre y la trató como negocio. Nos vendieron la idea de que producir era menos rentable que importar, y hoy lo estamos pagando con la pérdida del alma campesina.
En algún lugar de la sierra, un viejo aún guarda su semilla nativa. La siembra con paciencia, aunque el sol queme y el precio no compense. Lo hace porque sabe que ese grano es su herencia, su historia y su resistencia. Cada mazorca que brota es una declaración de dignidad en un país que parece haber olvidado lo que eso significa.
Quizá la solución no esté en los despachos ni en las cumbres de expertos, sino en recuperar la vieja sabiduría del campo: la cooperación, el trueque, la solidaridad. En entender que la soberanía alimentaria no se decreta, se cultiva. Que ningún país es libre si depende del maíz de otro.
El dilema del maíz es el espejo de México. Somos el país que inventó la tortilla y ahora la compra cara; el que presume su cultura del campo, pero abandona al campesino; el que canta al maíz en las fiestas patrias y lo olvida el resto del año.
En los próximos años, el precio del maíz seguirá siendo tema de discusión, pretexto de campaña y dolor de bolsillo. Pero más allá de los números, el verdadero costo se mide en la pérdida de la identidad, en la erosión de la tierra y en la tristeza de las manos que ya no siembran.
Tal vez el día que decidamos pagar lo justo por la tortilla, no estemos pagando solo el maíz, sino la dignidad de quienes la hacen posible. Tal vez ese día comprendamos que la independencia no se celebra con discursos, sino con soberanía alimentaria. Y que si queremos un país justo, debemos empezar por cuidar la semilla.
Porque en México, cuando el maíz se encarece, no solo sube el precio de la tortilla: sube el costo de la esperanza.
Y así, mientras el país discute si es más caro el grano o el gas, el campo sigue esperando a que alguien recuerde que sin maíz no hay país… y sin país, tampoco habrá tortilla.
Por Amaury Sánchez
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.